La caja barnizada de negro
Era una casa muy vieja, increíblemente antigua, porque una parte de la construcción era anterior a los normandos, y los Bollamores afirmaban haber vivido allí desde mucho antes de la conquista. El día que yo llegué a la casa sentí un escalofrío que me llegó al corazón, al ver aquellos muros grises de un grosor enorme, las piedras sin desbaratar y desmigajándose, y el husmillo como de animal enfermo que despedían los resquebrajados revocos del secular edificio. Pero la parte moderna era alegre y el jardín estaba muy bien cuidado. Ninguna casa podía resultar triste teniendo en su interior una linda muchacha y delante de la fachada una colección de rosales como los que había en aquel jardín.
Además de un equipo muy completo de criados y criadas, sólo cuatro personas formábamos parte de la casa. Esas cuatro personas éramos la señorita Witherton, que en aquella época tenía veinticuatro años y que era tan linda -pues verá, era tan linda como lo es en la actualidad la señora de Colmore-; Colmore, Frank Colmore, es decir, yo, que tenía treinta años; la señora Stevens, ama de llaves, mujer seca y callada, y el señor Richards, un hombre de aspecto militar, que llevaba la administración de las fincas de Bollamore. Los cuatro comíamos juntos; pero sir John acostumbraba comer a solas en su despacho. Algunas veces cenaba con nosotros; pero bien mirado todo, no lo echábamos de menos cuando comía aparte.
Era, y eso lo explica todo, un hombre imponente. Imagínense ustedes un caballero de seis pies y tres pulgadas de estatura, majestuosamente conformado, de nariz gruesa, cara aristocrática, cabello salpicado de gris, cejas muy hirsutas, barba pequeña y puntiaguda, mefistofélica, y alrededor de los ojos y en la frente unas arrugas que, por lo profundas, parecían talladas con un cortaplumas. Sus ojos eran grises, unos ojos cansados y de expresión desesperanzada, altivos, pero patéticos; unos ojos que imploraban compasión, pero que lo desafiaban a usted a que los compadeciera. Tenía las espaldas cargadas por efecto de su constante dedicación al estudio, pero aparte de eso era un hombre de muy buen ver para sus años, que tal vez llegaran a los cincuenta y cinco. Ninguna mujer lo habría deseado de mejor aspecto.
No obstante, su presencia no era como para alegrarlo a uno. Siempre cortés, siempre muy fino, era extremadamente callado y reservado. Nunca he convivido tanto tiempo con un hombre y sabido menos de él. Cuando estaba en casa pasaba el tiempo en su despacho de la torre oriental o en su biblioteca de la parte moderna del edificio. Era tan exacto en la rutina de su vida que podía decirse siempre y a cualquier hora dónde se encontraba en ese momento. Iba dos veces al despacho, una después de desayunarse y otra a eso de las diez de la noche. El portazo de la maciza puerta podía servirle a uno para poner el reloj a la hora. El resto del día se lo pasaba en la biblioteca, salvo que por la tarde dedicaba un par de horas a dar un paseo a pie o a caballo, pero siempre solo, como todo el resto de su vida. Amaba a sus dos hijos, y se interesaba vivamente en la marcha de sus estudios; pero ellos se sentían algo acobardados por aquel hombre callado y de tupidas cejas, evitando siempre que podían su trato. A decir verdad, todos hacíamos lo mismo.
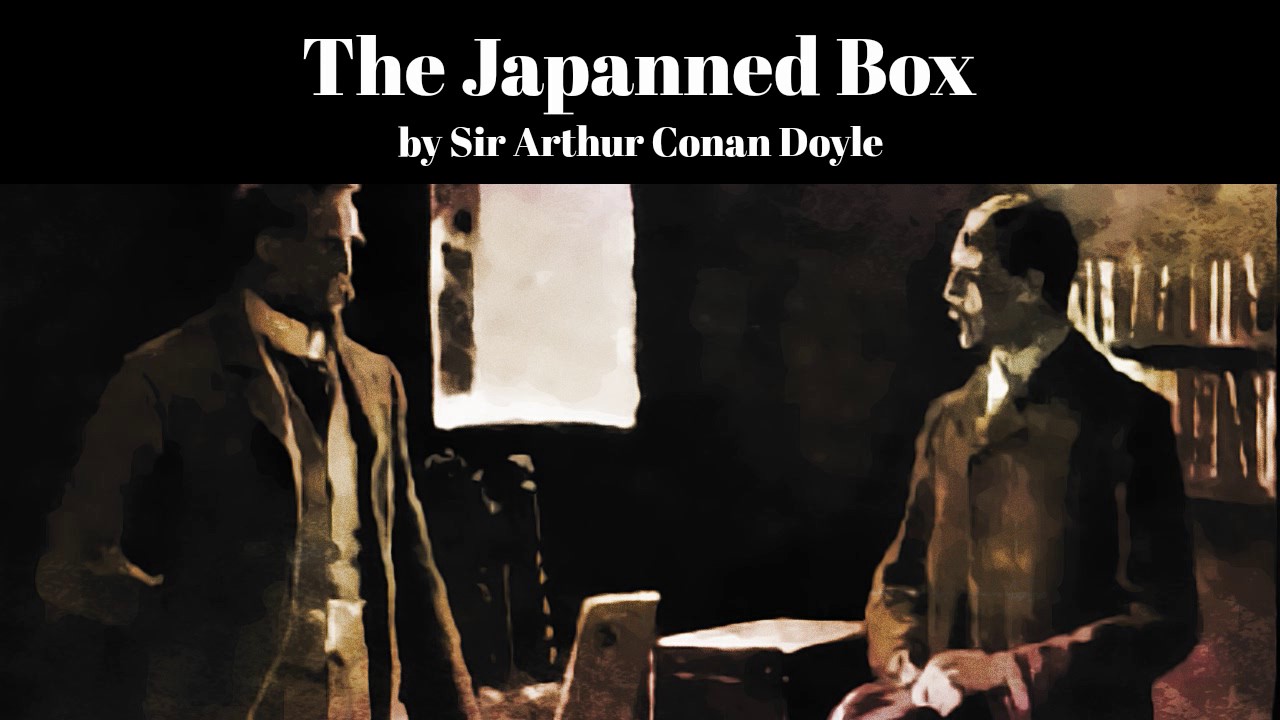 |
| Imagen de Youtube |



Comentarios
Publicar un comentario
¡Gracias por tus palabras!