LA PIEL DE NARANJA
[...]
-Mi querido amigo, como usted dice muy bien, no quiero a mi tía. Su presencia al lado de mi tutor me irrita y me importuna. Lady Marcela odia cordialmente a su sobrino: mis visitas a su marido la molestan. Pero cuando salimos al campo no somos más que dos camaradas a quienes agrada el paseo, los árboles hermosos, la brisa fresca, el aire puro de las alturas y las flores silvestres. Lady Marcela tiene veintiún años y un espíritu inquieto. Yo le llevo muy pocos años, y dicen que no soy tonto. En una palabra: que no pensamos más que en divertirnos y en gozar de la vida durante nuestro paseo; libres, eso sí, de adoptar otra vez nuestras actitudes de hostilidad cortés al regresar a casa.
Le repliqué que yo no acertaba a comprender por qué la amiga en el campo no podía serlo en casa, y que su psicología me parecía muy sutil.
-No he dicho «amiga» -me respondió-, he dicho «camarada», lo cual es muy distinto. No hay amistad posible entre la mujer de mi tío y yo; la camaradería a nada compromete.
Cuando me dedico a escudriñar mi «yo» de entonces, pienso que quizá en el fondo estaba yo lo bastante enamorado de lady Marcela para encontrar admirable que Meredith la considerase tan fríamente.
Un domingo -hacía un poco más de tres meses que frecuentaba la morada hospitalaria de lord William, y era el 14 de junio de 1880- almorzábamos los cuatro en el comedorcito Renacimiento. Estábamos en los postres, y lady Marcela hizo servir los vinos, según la moda inglesa.
De ordinario seguía en la mesa, procurando impedir que lord William, que era algo aficionado, bebiera demasiado jerez o demasiado Corton.
Pero aquel día me pareció sumida en una profunda distracción.
Como yo siempre he sido muy poco bebedor, dejé a los dos ingleses que se despachasen a su gusto, y me dediqué a observar a mi vecina.
Jugueteaba con la piel de la naranja que acababa de saborear, gajo a gajo.
Primero, con el cuchillo de la fruta la cortó en largas tiras; después subdividió cada tira en pequeños rombos, y, por último, reunió los pequeños rombos en un montoncito en medio de su plato.
Y entonces, como interesándose de pronto en la conversación de su marido, interrumpió con dos o tres breves observaciones el relato que él hacía de un viaje por los mares de China.
Luego, cogió otra vez su cuchillo, lo alzó un momento sobre su plato, y se enfrascó en la ejecución de un dibujo de adorno complicadísimo, colocando los pequeños rombos alrededor y en el fondo del plato.
Hecho lo cual, me dirigió algunas preguntas banales sobre la comedia de moda, como desinteresándose de su trabajo de arabescos, cogió el cuchillo, con aire indiferente, y con un leve gesto decidido empujó otra vez los rombos al centro del plato.
Y la maniobra del cuchillo comenzó de nuevo, y ahora alineó dos rombos tan solo.
-Mi querido amigo, como usted dice muy bien, no quiero a mi tía. Su presencia al lado de mi tutor me irrita y me importuna. Lady Marcela odia cordialmente a su sobrino: mis visitas a su marido la molestan. Pero cuando salimos al campo no somos más que dos camaradas a quienes agrada el paseo, los árboles hermosos, la brisa fresca, el aire puro de las alturas y las flores silvestres. Lady Marcela tiene veintiún años y un espíritu inquieto. Yo le llevo muy pocos años, y dicen que no soy tonto. En una palabra: que no pensamos más que en divertirnos y en gozar de la vida durante nuestro paseo; libres, eso sí, de adoptar otra vez nuestras actitudes de hostilidad cortés al regresar a casa.
Le repliqué que yo no acertaba a comprender por qué la amiga en el campo no podía serlo en casa, y que su psicología me parecía muy sutil.
-No he dicho «amiga» -me respondió-, he dicho «camarada», lo cual es muy distinto. No hay amistad posible entre la mujer de mi tío y yo; la camaradería a nada compromete.
Cuando me dedico a escudriñar mi «yo» de entonces, pienso que quizá en el fondo estaba yo lo bastante enamorado de lady Marcela para encontrar admirable que Meredith la considerase tan fríamente.
Un domingo -hacía un poco más de tres meses que frecuentaba la morada hospitalaria de lord William, y era el 14 de junio de 1880- almorzábamos los cuatro en el comedorcito Renacimiento. Estábamos en los postres, y lady Marcela hizo servir los vinos, según la moda inglesa.
De ordinario seguía en la mesa, procurando impedir que lord William, que era algo aficionado, bebiera demasiado jerez o demasiado Corton.
Pero aquel día me pareció sumida en una profunda distracción.
Como yo siempre he sido muy poco bebedor, dejé a los dos ingleses que se despachasen a su gusto, y me dediqué a observar a mi vecina.
Jugueteaba con la piel de la naranja que acababa de saborear, gajo a gajo.
Primero, con el cuchillo de la fruta la cortó en largas tiras; después subdividió cada tira en pequeños rombos, y, por último, reunió los pequeños rombos en un montoncito en medio de su plato.
Y entonces, como interesándose de pronto en la conversación de su marido, interrumpió con dos o tres breves observaciones el relato que él hacía de un viaje por los mares de China.
Luego, cogió otra vez su cuchillo, lo alzó un momento sobre su plato, y se enfrascó en la ejecución de un dibujo de adorno complicadísimo, colocando los pequeños rombos alrededor y en el fondo del plato.
Hecho lo cual, me dirigió algunas preguntas banales sobre la comedia de moda, como desinteresándose de su trabajo de arabescos, cogió el cuchillo, con aire indiferente, y con un leve gesto decidido empujó otra vez los rombos al centro del plato.
Y la maniobra del cuchillo comenzó de nuevo, y ahora alineó dos rombos tan solo.
Durante un instante, el cuchillo descansó sobre el plato, encima de los dos, para tomar en seguida la posición vertical.
Y entonces, bruscamente, lady Marcela desordenó los pedazos de piel de naranja y los volvió a amontonar. El juego había concluido.
Lord William proseguía el interminable relato de sus riñas con lord Elgin. Meredith, indiferente en apariencia, bebía poco a poco su jerez.
No cabía duda; el juego de la piel de naranja era un sistema organizado de correspondencia, y esta correspondencia no podía dirigirse sino a Meredith.
Pero ¿con qué objeto, puesto que en el campo tenían ocasión de hablarse sin miedo a los indiscretos?
[...]
Ayudé a Meredith a acostarse, y una vez apagadas las luces, no tardé en dormirme.
Cuando me desperté hacía una noche negra y sin luna.
Encendí una cerilla para ver el reloj. Eran las dos y cuarto.
Iba a soplar la cerilla cuando, al no oír la respiración de Meredith, volví casi maquinalmente la cabeza hacia su cama.
Estaba vacía.
«He aquí -pensé- la explicación de esta extraña torcedura. ¡El amigo Meredith es un buen cómico, y lady Marcela, con sus rombos de piel de naranja, que me han intrigado tanto, le señalaba, sencillamente, la hora del amor! Y después de esto vaya usted a creer en la virtud de las tías carnales y en el juramento de los sobrinos: “Yo no quiero a mi tía, y ella me odia cordialmente.” No habría necesidad de ir muy lejos para tener prueba de ello, si tuviera yo, como el Diablo Cojuelo, la facultad de levantar los tejados de las casas y los techos de las habitaciones. Y, sin embargo, lord William duerme con el sueño de los justos; es natural. Aunque no lo sea que ese anciano de sesenta y cinco años necesite casarse con una mujer de veinte… En fin: si mi amigo diese esta noche un heredero a su tío, a este le haría poquísima gracia. Doctor, amigo mío, todos los hombres están locos. Tú mismo divagas. ¿No estás en la cama para dormir y no para filosofar? Pues, entonces, duerme sin preocuparte de las vicisitudes de las vidas de otros.»
Pero estos hermosos razonamientos no me trajeron el sueño, y solo al amanecer conseguí, al fin, dormirme…
Me despertó un grito de llamada al que respondió una exclamación angustiosa de Meredith, que se precipitó hacia la escalera:
No bien me hallé en estado de presentarme decentemente, le seguí.
-¿Qué sucede? -pregunté a una criada que encontré en el rellano del primer piso.
-Lord Babington -me dijo- ha muerto o está moribundo.
Palidecí atrozmente. Instantáneamente pensé en el cuchillo colocado en el plato, sobre los dos rombos de piel de naranja.
La voz de Meredith, una voz rota, me llamaba desde la alcoba abierta.
Entré. Lady Marcela, pálida y angustiosa, lloraba al pie del lecho.
Meredith, con un ademán, me señaló el cadáver.
Me acerqué. Como me lo reveló la primera mirada, lord William había dejado de existir.
En un rápido examen intenté encontrar las causas del fallecimiento.
Dejando aparte dudas o preocupaciones que yo tuviera por los sucesos de aquella noche, nada significativo permitía sospechar que la muerte no fuese natural: era una rotura de aneurisma, indiscutible, al parecer. La caminata, irresistible para las fuerzas del enfermo, sus abusos habituales de bebidas alcohólicas y sus excesos del día anterior podían explicar sin duda el accidente.
Me estremecí. ¡Era tan buen cómico y tan gran químico Meredith!
Sentí un peso menos sobre mi corazón. Después de todo, el médico forense se las arreglaría como pudiese. Lo que yo sabía -y que en el fondo eran suposiciones y no ciencia- no tenía nada que ver allí. El colega que Meredith había hecho llamar comprobaría las causas «comprobables» del fallecimiento, y la justicia humana quedaría satisfecha.
Si había algo más… las conciencias de Meredith y de Marcela eran las únicas a responder… Por otra parte, ¿había algo más?
¿Un amorío, una cita? Conformes.
¿Un crimen? Si lo hubiera sostenido, todo el mundo me habría tomado por loco.
Me habrían dicho que había bebido demasiado champaña la noche anterior con lord William, y que si los resultados de esas libaciones desmedidas fueron menos funestos para mí que para el viejo, no era eso razón para turbar con mis sueños más o menos discretos la quietud de Villa-Avray.
Me tragué mis dudas y no dije una palabra.
-Oscar Wilde-
Fragmento de "The orange peel", publicado en un recopilatorio de cuentos tras su muerte, si bien, su albacea, rechazó la autoría de Wilde.
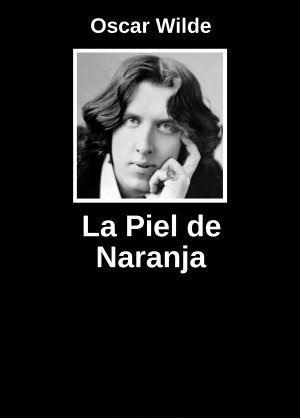 |
| Imagen by textos.info |



Comentarios
Publicar un comentario
¡Gracias por tus palabras!